La luz del mundo
De la política y el amor
Luciérnaga era luz. Lo era literalmente, cuando en medio de la noche su paso parpadeante de relámpago miniatura recorría los senderos y los ojos de los animales niños, que embolataban el cansancio para estar despiertos una hora más, confundían su aparición con la de las estrellas que tejen en el cielo su recorrido y a las que, dicen, se les puede pedir el cumplimiento de un deseo. También al paso de luciérnaga se pedían deseos en forma de favores. Sabían, los animales, que si tenían un mensaje, un secreto, una palabra dentro que no encontraba cómo salir, podían silbar a la lucecita breve que deambulaba la noche para encontrar siempre una escucha atenta, y un consejo, y una voz que guía y ayuda. Por eso luciérnaga era luz también de otra manera menos vistosa, y que algunos, si se les preguntara, llamarían esperanza.
Nadie sabía, exactamente, la edad de luciérnaga. A los animales con huesos les sorprendía su longevidad pues suponían que todos los insectos, como todo lo pequeño, tenían vida breve. Luciérnaga, cuando alguien le preguntaba en este respecto (y la curiosidad abundaba pues muchos le habían visto siendo cachorros y ahora, ya con años a cuestas, seguían atentos a su parpadear nocturno) solía responder que mientras en la oscuridad del bosque a alguien diera luz, su presencia seguiría estando y siendo tan joven como siempre. Y aunque lo decía convencido, con una sonrisa en las antenas, para todos empezaba a ser evidente que el titilar de su luz era más breve, que los intervalos de oscuridad entre cada encendido iban ganando segundos, que el cansancio (ese río ineludible en donde todos habremos de naufragar alguna vez) reclamaba su presencia y su reposo. Temblaban los animales del bosque al pensar en una noche en la cual ninguna luz en código morse recorriera los caminos.
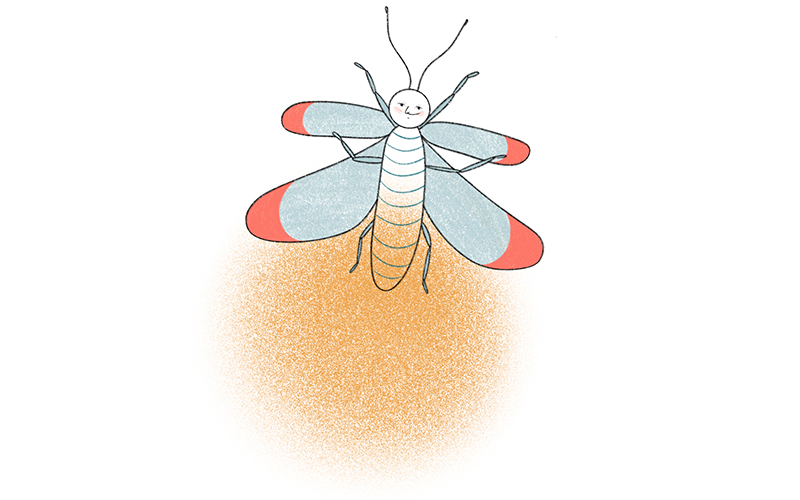
Como un homenaje, como una forma de hacerse compañía unos a otros en el tránsito de la pérdida, de prepararse mutuamente para decir adiós, empezaron a reconstruir la historia de luciérnaga. Y cada noche, en las casas, en grupos, en pequeñas reuniones, iban desenmarañando una forma de vida que por particular no dejaba de ser idéntica a la de tantos animales: había allí lo que había en todas las vidas, la amistad, el ejercicio de la risa y la conversación, el deseo de conocer nuevos horizontes, las historias donde el bosque era escenario y protagonista. Pero había también otra cosa, un detalle único: los paseos nocturnos, esa eterna voluntad, todavía presente en el insecto anciano que seguía recorriendo los caminos, de salir para alumbrar, para escuchar, para aconsejar, para hacer compañía a los animales de preocupaciones insomnes. ¿Había luciérnaga siempre recorrido las noches del bosque ofreciendo su presencia luminosa a los que no podían dormir? Sólo los más viejos de todos recordaban un tiempo en que no fue así, y cuando entre ellos fueron tejiendo la memoria descubrieron que todo había cambiado, que los paseos nocturnos de luciérnaga habían comenzado, desde que el bicho de luz había sido electo como representante a la asamblea del bosque.
Fue hace muchos años. La luna había crecido y vuelto a angostarse más de cien veces desde entonces. Largas lluvias habían llenado los estanques, y las hojas de los árboles estacionarios cayeron y volvieron a crecer. Cuando luciérnaga era joven necesitaron los de su especie la siembra de una parcela de tréboles que sirviera para el reposo y el alimento. Con el fin de conseguirla participaron, por primera vez, con un candidato a la asamblea. Luciérnaga quedó electo por los votos de los insectos (que casi nunca sugieren nombres, aunque es seguro que su votación consiga escaño, tan numerosos son como la arena) y en poco menos de tres meses la pradera con tréboles era una realidad. Pensó entonces, el joven luciérnaga, en renunciar a su puesto, para evitarse más largas reuniones, para volver a su vida reposada, con tréboles ahora. Después de todo, ya había logrado lo que su candidatura prometía, lo que buscaba.
Pero no lo hizo. Algo empezó a crecer en él. En las asambleas escuchaba historias. Animales que necesitaban apoyo, ayuda con temas pequeños y grandes y medianos. Aprovechando su investidura fue visitando distintas partes del bosque, oyendo a los animales con sus cuitas, recomendando acciones cuando veía que algo podía hacerse, o mencionando nombres cuando sentía que alguien podía tener una respuesta. Los dos años que luciérnaga estuvo en la asamblea logró hacerse conocer por el bosque entero. No hubo animal que no recibiera su visita y que en su visita no encontrara la escucha atenta de quien no sabe si puede ayudar, pero tiene toda la disposición para hacerlo. En ese periodo aprendió luciérnaga lo que luego sería el compás de sus acciones: muchas veces lo único que necesitaban los animales era ser escuchados, compartir sus laberintos en voz alta para que estos se presentaran más claros, menos lúgubres, no tan cerrados como habían creído. En esos dos años luciérnaga aprendió a escuchar, y ya no dejó de hacerlo nunca.

Poco después de terminado su periodo como representante en la asamblea comenzaron sus paseos nocturnos. Eran visitas de amigo, eran gestos sencillos de una cercanía animal primitiva y espontánea. La alegría de un ser vivo dispuesto a compartir su luz (literal y metafórica) con los demás. Ahora, cuando conversan los animales para recuperar el legado de luciérnaga y su luz es una antorcha cada vez más tenue en la distancia, descubren asombrados como sus palabras tejieron todo un sistema entre los demás, una red delicada y casi transparente de ayudas mutuas, de pequeños gestos de apoyo, de formas sutiles de estar juntos que terminaron siendo importantes para el bosque. De alguna manera las palabras de luciérnaga le dieron la idea al búho de liberar su biblioteca, en la amistad de luciérnaga una joven nutria hizo las paces con su amigo el camaleón, de los consejos de luciérnaga tomó un viejo puercoespín la idea que cambiaría los juegos del bosque para siempre, gracias a la escucha de luciérnaga encontró un animal dibujante las ganas de crear su propia palabra. Una luz en el bosque, la luz del mundo paseando su relampagueo cada noche entre los árboles sin esperar nada a cambio.
La última noche, luciérnaga descansó de su vuelo en un ramaje bajo; junto a ella, casi esperando su llegada, los ojos jóvenes de un zorro (su nombre no hace mucho había sido escrito en la ceiba de los nombres) contemplaron sorprendidos el brillo. Desde una satisfacción honda, luciérnaga le habló.
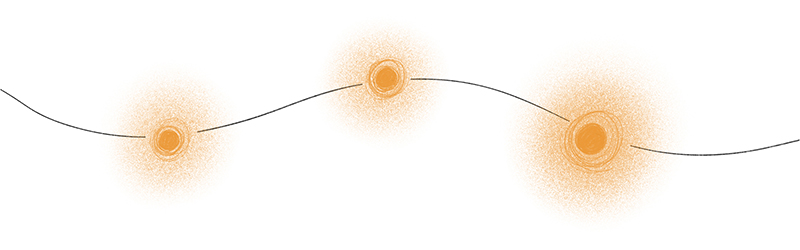
—Son hermosas las estrellas, allá arriba. Esa luz siempre acompañará al bosque. Estoy viejo, soy un bicho que pronto habrá de sumarse a los árboles y al viento. Escucha, ahora, yo he escuchado mucho, durante mucho tiempo, y ahora quiero hablar un poco. Hace años, suman más que tu edad, aprendí algo importante. No, no algo importante. Aprendí lo más importante de todo. Fue mientras estuve en la asamblea. Entonces escuché a los animales, entonces conocí a los animales. Entonces comprendí, que en el fondo de todo esto (el bosque, las estrellas, nosotros) somos un gesto sencillo, en el fondo se trata de amar profundamente. Amar el bosque, amar las estrellas, amar los animales. Y no hacen falta grandes acciones, no hacen falta demostraciones elocuentes ni estallidos de luz como el sol mismo. Bastan las pequeñas cosas, las sencillas, las de todos los días. La verdadera asamblea está ahí, en los animales que se ayudan cada jornada. Pequeños gestos comunes y maravillosos que son como una luz parpadeante, siempre presente, titilando a lo largo y ancho de todos los bosques.
Luego luciérnaga se marchó, y la mañana siguiente la noticia de su muerte llenó los corazones con agradecimiento y nostalgia. Para despedirlo, el bosque se reunió a recordarlo, y un zorro joven leyó un poema:
Hoy somos la luz del mundo.
El relámpago que habita
en todo quien necesita
la esperanza en lo profundo.
Faro guía y vagabundo
de encuentros y resplandor
compartiendo su fulgor
pata a pata, sueño a sueño.
Hoy cada quien es el dueño
de un poquitito de amor.
